«La Alcarria es un hermoso país al que a la gente no le da la gana ir.
Yo anduve por él unos días y me gustó. Es muy variado, y menos la miel, que la
compran los acaparadores, tiene de todo: trigo, patatas, cabras, olivos,
tomates y caza. La gente me pareció buena; hablan un castellano magnífico y con
buen acento y, aunque no sabían mucho a lo que iba, me trataron bien y me
dieron de comer, a veces con escasez, pero siempre con cariño», escribió Camilo
José Cela en la dedicatoria de su libro de viajes en 1948.
A esta viajera también le gusta La Alcarria del siglo xxi, esa comarca natural, famosa sobre
todo por su miel y su queso, que abarca buena parte del centro y sur de la
provincia de Guadalajara y el noroeste de la provincia de Cuenca ―ambas pertenecientes
a Castilla-La Mancha―, así como el sureste de la Comunidad de Madrid. Hasta
casi finales del siglo xx,
los mieleros ambulantes, tocados con
boina negra y vestidos con un ancho blusón, abandonaban la comarca para
recorrer la Península Ibérica pregonando a los cuatro vientos: «¡Miel y queso
de La Alcarria! ¡A la rica miel!».
La abundancia de plantas aromáticas como el romero, el tomillo y el
espliego o lavanda posibilitan la apicultura de la que resulta esa miel. Caracterizan el paisaje de la
comarca los ríos y arroyos que moldean valles y vaguadas, quebrando el páramo. Solo
en su parte occidental ―dentro de la Comunidad de Madrid— y en el oeste de la
provincia de Guadalajara se mantiene una densidad de población creciente por su
cercanía con la villa de Madrid, capital del reino. El resto de la comarca, a
pesar de su belleza paisajística, languidece y va despoblándose. Está
envejeciendo. Forma parte de esa España interior tranquila, casi vacía que, estando
tan cerca del bullicio urbano, se conserva como un remanso de paz, un
territorio virgen al que no llegan las hordas de turistas.
Y, sin embargo, a la comarca no le faltan méritos: como dice Cela, «es
un bonito país al que a la gente no le da la gana ir». Por desconocimiento, probablemente. La mayoría de los pueblos guardan imponentes
edificios de piedra que hablan de tiempos mejores, antiguos. Castillos,
murallas, palacios, iglesias de mérito salpican el paisaje. Hablan de la
próspera Edad Media.
 Uno de esos pueblos de pasado ilustre es Brihuega. Enclavada en el
valle del río Tajuña, a 33 kilómetros de Guadalajara y 93 de Madrid, se la
conoce como el Jardín de La Alcarria. Conserva la muralla del siglo xii con tres puertas originales y un
espléndido casco antiguo, de piedra, con iglesias y plazuelas que alegran la
vista; están la fuente de los doce caños, los antiguos lavaderos y una Fábrica
Real de Paños que ya no fabrica nada, pero que conserva un jardín romántico,
colgado sobre un altozano, que mira a la fértil vega del Tajuña, el castillo de
la Piedra Bermeja y el Museo de Miniaturas.
Uno de esos pueblos de pasado ilustre es Brihuega. Enclavada en el
valle del río Tajuña, a 33 kilómetros de Guadalajara y 93 de Madrid, se la
conoce como el Jardín de La Alcarria. Conserva la muralla del siglo xii con tres puertas originales y un
espléndido casco antiguo, de piedra, con iglesias y plazuelas que alegran la
vista; están la fuente de los doce caños, los antiguos lavaderos y una Fábrica
Real de Paños que ya no fabrica nada, pero que conserva un jardín romántico,
colgado sobre un altozano, que mira a la fértil vega del Tajuña, el castillo de
la Piedra Bermeja y el Museo de Miniaturas.
Apunta Cela en su libro de viajes que Brihuega «tiene un color gris
azulado, como de humo de cigarro puro». Puede que así fuera en los tristes años
de posguerra. Ahora Brihuega es del color de la lavanda. Huele a lavanda y
espliego, que florecen de junio a agosto. Es una experiencia inolvidable
visitar las más de 1000 hectáreas de campos de lavanda florida, lista para la
cosecha, a finales de julio. En el momento en que las suaves colinas se tiñen
de ese color brillante que va del azul liláceo al morado, Brihuega se engalana
para celebrar su cada vez más famoso festival de verano.
 La puesta de sol es el mejor momento para visitar los campos de
lavanda. Miles de abejas laboriosas polinizan las plantas, volando de flor en
flor, y su zumbido resuena poderoso, sobrecogedor. Al principio impone
adentrarse en los coloridos surcos vegetales; luego, cuando se comprueba que
las abejas están a lo suyo y no atacan si no son molestadas, nadie se resiste a
avanzar paso a paso para tomar magníficas fotos que sirvan de recuerdo.
La puesta de sol es el mejor momento para visitar los campos de
lavanda. Miles de abejas laboriosas polinizan las plantas, volando de flor en
flor, y su zumbido resuena poderoso, sobrecogedor. Al principio impone
adentrarse en los coloridos surcos vegetales; luego, cuando se comprueba que
las abejas están a lo suyo y no atacan si no son molestadas, nadie se resiste a
avanzar paso a paso para tomar magníficas fotos que sirvan de recuerdo.
El Festival de la Lavanda congrega a mucha gente y las entradas para
sus conciertos en medio de los campos floridos al atardecer se agotan
enseguida. Pero la visita a los campos es libre a cualquier hora y siempre merece
la pena contemplar como la luz del sol va cambiando las tonalidades de la
lavanda floral.
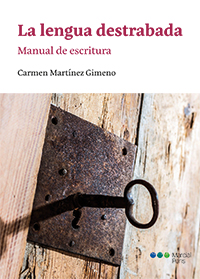 Si te interesan los asuntos de lengua y escritura, te invito a leer La lengua destrabada. Manual de escritura, publicado por Marcial Pons (Madrid, 2017). Clica en este enlace para entrar en la página de la editorial, donde encontrarás la presentación del libro y este pdf, que recoge las páginas preliminares, el índice y la introducción completa.
Si te interesan los asuntos de lengua y escritura, te invito a leer La lengua destrabada. Manual de escritura, publicado por Marcial Pons (Madrid, 2017). Clica en este enlace para entrar en la página de la editorial, donde encontrarás la presentación del libro y este pdf, que recoge las páginas preliminares, el índice y la introducción completa.
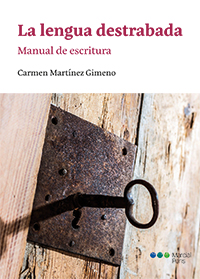 Si te interesan los asuntos de lengua y escritura, te invito a leer La lengua destrabada. Manual de escritura, publicado por Marcial Pons (Madrid, 2017). Clica en este enlace para entrar en la página de la editorial, donde encontrarás la presentación del libro y este pdf, que recoge las páginas preliminares, el índice y la introducción completa.
Si te interesan los asuntos de lengua y escritura, te invito a leer La lengua destrabada. Manual de escritura, publicado por Marcial Pons (Madrid, 2017). Clica en este enlace para entrar en la página de la editorial, donde encontrarás la presentación del libro y este pdf, que recoge las páginas preliminares, el índice y la introducción completa. 

Oh qué precioso Carmen. No lo conozco y me han entrado unas ganas enormes de hacer una visita. Por tus letras entiendo que recomiendas la la visita en julio cuando la lavanda está a punto de ser recogida, lo apunto.
ResponderEliminarLas fotos preciosas.
Saludos
Brihuega es bonita en cualquier estación del año, Conxita. Pero, en efecto, para visitar los campos de lavanda floridos, el momento mejor es a finales de julio y comienzos de agosto.
EliminarGracias por pasarte a leer.
Un saludo.