El pintor está
ligeramente retirado del cuadro. Echa un vistazo al modelo; quizá se trate de
añadir una última pincelada, pero también puede ser que todavía no se haya dado
la primera. El brazo que sostiene el pincel está flexionado hacia la izquierda,
en dirección a la paleta; está, por un instante, inmóvil entre la tela y los
colores. Esta mano hábil queda suspendida de la mirada; y la mirada, a su vez,
descansa sobre el gesto detenido. Entre la fina punta del pincel y el acero de
la mirada, el espectáculo va a desplegar su volumen. […]
En apariencia, este lugar es simple; es de pura reciprocidad: vemos un
cuadro desde el cual, a su vez, nos contempla un pintor. No es más que un cara
a cara, ojos que se sorprenden, miradas directas que, al cruzarse, se
superponen. Y, sin embargo, esta tenue
línea de visibilidad envuelve a su vez toda una compleja red de
incertidumbres, de intercambios y de quiebros. El pintor no dirige los ojos
hacia nosotros más que en la medida en que nos hallamos en el lugar de su
objeto. Nosotros, los espectadores, estamos por añadidura. […] ¿Vemos o nos
ven?
«Les
Suivantes», en Les mots et les choses («Las
Meninas», en Las palabras y las cosas), Michel
Foucault, 1966 (la traducción del francés es mía).
Se publica muchísimo, pero los libros que perduran son escasos.
En literatura, los que aguantan el paso de los años suelen convertirse en
paradigmas. «¿Te gustó Pedro Páramo y
El
llano en llamas?». Sí, a esta pregunta yo siempre contestaré lo mismo: me
encantó y me encanta; es un libro buenísimo, del que siempre extraigo algo
nuevo; del que no dejo de aprender. Mi epítome de Pedro Páramo (de hoy y no de mi primera lectura apasionada con
menos de veinte años) sería que sus distintas escenas cobran sentido final
cuando yo como lectora las integro; aunque cueste percibirlo, la novela tiene
una estructura interna, porque al terminar no queda ningún cabo suelto. En lo
referente al género, es difícil asignarle uno, pues Rulfo bebe de diversas
fuentes en su técnica de escritura, del cine y del cubismo, en particular, y se
sirve de la retrospectiva y de otros recursos que ya emplearon Proust y
Faulkner, por ejemplo. En lo anecdótico (esto es, en mis connotaciones
personales), yo podría agregar que recién terminados mis estudios de
licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid, cuando viajé a México con
la idea de doctorarme en literatura, sentía la ilusión (en dos de las
acepciones que recoge el diccionario de la RAE: «1. concepto, imagen o
representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados
por el engaño de los sentidos; 2. Esperanza cuyo cumplimiento parece
especialmente atractivo») de conocer a Juan Rulfo, de escucharlo.
El escritor suele crear en soledad. A diferencia del pintor, no necesita
estar en presencia de modelos vivos ni naturalezas muertas para progresar en su
obra. Más bien se aísla y se concentra para poner por escrito lo que tiene en
la cabeza o para desarrollar el esquema del que se ha provisto a fin de no
perderse en laberintos de palabras. Detrás de un buen libro siempre hay un
pensamiento inteligente; una lógica plasmada según criterios ortotipográficos,
gramaticales y sintácticos convenidos que la harán inteligible, primero para quien
redacta y después para la mirada del otro.
Al igual que el pintor de Las Meninas, el escritor, cuando
escribe, no dirige los ojos hacia los espectadores, sino hacia sí mismo, hacia
el modelo que tiene en su interior, formado por innumerables lecturas,
recuerdos, vivencias, intuiciones, ocurrencias, genialidades, visiones de
futuro… El espectador, el lector, llega (debería llegar) después, mucho después,
y es una añadidura. Pero crucial: ¿vemos o nos ven?
Como espectadores lectores,
¿establecemos una relación con el autor del libro que leemos? No es
indispensable. La establecemos siempre con el libro: es el único eslabón esencial.
Se puede disfrutar de una lectura sin saber quién escribe. Empezar a leer por
casualidad y quedar atrapados. Solo recordaremos el nombre de un autor si nos
ha interesado tanto su obra que deseamos leer más de él si lo hubiera. De
quienes no nos han interesado nos olvidamos enseguida… a no ser que nos
bombardee sin descanso su publicidad. Eso es cosa de esta era de la información,
donde las más de las veces estar cuenta más que ser. Y también es cosa novedosa
de esta era la facilidad para que surja una reciprocidad entre los
lectores-espectadores y los escritores: las redes, las reseñas.
Cuando terminamos de leer un
libro (sea histórico, científico, divulgativo, literario o de cualquier otro
género o clasificación que se nos ocurra), los lectores nos hemos formado una
opinión, que dependerá en buena medida de nuestras expectativas, exigencias y
formación intelectual. Todos somos capaces en ese punto de afirmar si es bueno
o es malo, adornar nuestra percepción con superlativos o limitarnos a un no
está mal, pero… Incluso, no sin cierta irritación, de aquellos que hemos
abandonado por aburrimiento o decepción diremos que son infumables: pésimos, de
mala calidad, sin aprovechamiento posible (según el diccionario de la RAE).
¿Es lícito juzgar un libro como
bueno o malo? Por supuesto. Como lectora, estoy en mi derecho a hacerlo. Igual
que juzgo el resto de las cosas. Ese pensamiento binario, bueno o malo, es lo
primero que se me ocurrirá, y después pasaré a fundamentarlo. Existen criterios
más o menos objetivos para valorar un libro: en general, lo básico que se exige
es un desarrollo coherente de las tesis que se enuncian y unas conclusiones
razonables. En pocas palabras, que se cumpla lo que se promete. Además, el tema
debe suscitar cierto interés y aumentar de algún modo nuestro conocimiento; y,
por supuesto, ha de estar bien escrito. Todo esto (y diversas consideraciones complementarias)
se recoge en los informes de lectura que
solicitan las editoriales antes de decidirse a publicar un original: en ellos, dicho
original, tras haberse leído, se analiza, interpreta y juzga. Así pues, una vez
que el escritor ha decidido sacar a la luz su obra, ha de estar preparado para
recibir toda clase de valoraciones. A veces demoledoras.
«En el momento en que colocan al espectador en el campo de su visión, los ojos del pintor lo apresan, lo obligan a entrar en el cuadro, le asignan un lugar a la vez privilegiado y obligatorio, sacan de él su especie invisible y luminosa, y la proyectan sobre la superficie inaccesible de la tela vuelta», añade Michel Foucault en su análisis del cuadro Las meninas. Lo mismo sucede en el caso del escritor: en el momento en que publica su obra, coloca al espectador-lector en el campo de su visión, le asigna un lugar privilegiado y obligatorio, y queda a su merced. La tela del revés pasa a dominio del espectador-lector, que la recorre y escudriña: la analiza, la interpreta y finalmente la juzga. Cada lector hará una lectura diferente de la obra. Depende de muchas variables. Incluso un mismo lector puede hacer lecturas distintas si relee una obra en momentos diversos de su vida, puesto que sus connotaciones (y conocimientos) habrán variado.
«En el momento en que colocan al espectador en el campo de su visión, los ojos del pintor lo apresan, lo obligan a entrar en el cuadro, le asignan un lugar a la vez privilegiado y obligatorio, sacan de él su especie invisible y luminosa, y la proyectan sobre la superficie inaccesible de la tela vuelta», añade Michel Foucault en su análisis del cuadro Las meninas. Lo mismo sucede en el caso del escritor: en el momento en que publica su obra, coloca al espectador-lector en el campo de su visión, le asigna un lugar privilegiado y obligatorio, y queda a su merced. La tela del revés pasa a dominio del espectador-lector, que la recorre y escudriña: la analiza, la interpreta y finalmente la juzga. Cada lector hará una lectura diferente de la obra. Depende de muchas variables. Incluso un mismo lector puede hacer lecturas distintas si relee una obra en momentos diversos de su vida, puesto que sus connotaciones (y conocimientos) habrán variado.
 |
Sin embargo, el día, ya muy lejano, que me encontré cara a
cara con Rulfo en la fiesta de una editorial mexicana, no fui capaz de cruzar
palabra con él. Me limité a estrechar la mano que me tendió, a hacerme a un
lado y a escuchar lo que decía a otros menos tímidos que yo. Y no me pareció
nada sobresaliente; ni siquiera lo recuerdo con claridad. Después me comentaron
que estaba a sueldo de un sello editorial para que escribiera algo más, pero no
lo lograba. Otros me dijeron que se estaba dando a la bebida. Al parecer, harto
de las presiones, llegó a confesar
(supongo que con ironía) que su tío era quien le contaba lo que él escribía y
que ya había muerto. Por eso había dejado la pluma. Fuera cual fuese su fuente
de inspiración, él fue quien compuso la novela que comienza así: «Vine a Comala
porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo
dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus
manos en señal de que lo haría; pues ella estaba por morirse y yo en un plan de
prometerle todo».
Juan Rulfo es sin duda uno de los grandes de la literatura
en lengua española. Sin embargo, su obra es corta y no de fácil lectura, en
especial la novela Pedro Páramo. Con
todo, no creo que ni siquiera un lector que se haya quedado a medias afirme que
es un mal libro: supongo que se limitará a declarar que se aburrió porque no lo
entendía o que sus gustos son otros. Para comprobarlo, he buscado las ediciones
de sus dos obras en Amazon.es: Pedro
Páramo tiene tres reseñas cortas, dos de cuatro estrellas y una de cinco;
la colección de cuentos de El llano en llamas, una sola reseña de
tres estrellas que se refiere a la plataforma de ventas y no al libro. ¡Qué
lejos de las elogiosísimas reseñas que reciben en esa misma plataforma otros
muchos escritores, en su mayoría independientes!
Pareciera, por tanto, que no todos los libros se miden por
el mismo rasero. Con los de literatura, sobre todo si se encuadran en géneros
considerados menores o de masas, los lectores son mucho más condescendientes.
En las plataformas de ventas (sobre todo Amazon) es habitual conseguir cinco
estrellas por novelillas prescindibles desde todos los criterios aplicables y,
en particular, atendiendo al desconocimiento flagrante que muestra el escritor
de las mínimas reglas ortográficas y sintácticas, por no hablar de los recursos
literarios.
Nadie nos obliga a escribir, y todavía menos a publicar, sea
con una editorial de respaldo o en una plataforma digital como autor
independiente. Una vez que lo hacemos, debemos estar dispuestos a aceptar la
mirada del otro, sus críticas, que siempre consistirán en si nuestro libro es
bueno. Esa es en resumidas cuentas la conclusión y lo que nos moverá a
recomendarlo o no. Pero no todos aceptamos esta premisa, para mí básica. Carmen
Grau, en un artículo de su blog Me llamo Pendiente, Inde Pendiente dedicado a los libros, sostiene: «no está bien decir que un libro es "bueno" o malo". De hecho, no está bien decir eso de nada, y creo que tarde o temprano estos dos términos se considerarán políticamente incorrectos, porque ¿quién es quién para juzgar?». Me pregunto si hablamos de lo mismo. Desde mi punto de vista, el concepto de «lo políticamente correcto» debería evitarse en general, pero más todavía en lo tocante a la literatura; del mismo modo que es imperativo huir de la censura. Los escritores (y sus lectores) deben ser críticos y transgresores.
Experimentar, formarse… y no publicar hasta que no se tenga algo meritorio que
aportar. Y, por favor, las críticas, al menos sin faltas de ortografía: de otro
modo pierden credibilidad.
No puedo evitar asombrarme cuando leo en las redes sociales que
algún autor presume de escribir seis o siete novelas al año. ¿Novelas? Así
serán. No hay géneros menores: son los escritores dedicados a ellos los que los
minimizan, los convierten en caricaturas dignas de mofa. La novela sentimental
o rosa, ahora llamada romántica (aunque no tiene nada que ver con las obras del
Romanticismo), es un ejemplo paradigmático, un cajón «desastre» en el que cabe
todo. Admiro a las hermanas Brönte, Jane Austin o George Eliot (pseudónimo de
Mary Anne Evans), por ejemplo, autoras destacadas de este género en el que predominan
las mujeres como autoras y lectoras, pero me declaro incapaz de terminar ninguna
de esas novelitas llenas de lugares comunes, personajes planos, algo de sexo
más o menos explícito y final previsible y feliz tras algunos avatares, muchas
veces disparatados. Lo mismo es aplicable al género de aventuras o misterio,
donde predominan las hazañas trepidantes e inverosímiles o los secretos
inconfesables de la Iglesia que al final quedan en nada. Si Julio Verne
levantara la cabeza...
Y, no obstante, estos son los géneros que más venden según
las estadísticas. Marlene Monleon, en su artículo titulado «Cómo se vende un libro», aconseja a los escritores, sobre todo si son independientes,
considerar el género en que escriben, pues hay muchos nichos dentro de ellos y
a veces, para despegar en las ventas, es clave dar con el adecuado. Yo no opino
de ese modo, como ya he señalado, y
tampoco creo que las ventas sea lo importante para un escritor novel. La buena
escritura no surge por generación espontánea: es fruto del estudio y el trabajo
constante. Y doy por sentado que todo escritor debe empezar por ahí: por
formarse. Para ello, lo básico es conocer a fondo la gramática y sintaxis de la
lengua en que se escribe, además de ampliar y cuidar el vocabulario. Para lo
primero hay que estudiar gramáticas y manuales de estilo; para mejorar el
vocabulario, es fundamental leer a los grandes con lápiz y papel. No está de más
añadir algún tratado de teoría literaria para aprender a utilizar las figuras
retóricas y sacar el mayor partido a nuestras capacidades. Porque no todos
servimos para escribir lo mismo: un thriller
psicológico a lo Patricia Highsmith no requiere las mismas aptitudes mentales y
literarias que una novela histórica a lo Marguerite Yourcenar, por ejemplo.
Si se me pregunta, mi consejo es escribir según la propia inspiración,
sin tratar de amoldarnos a un género determinado. Una vez concluida la obra, se
verá en cuál encaja, si es que lo hace en alguno. Tampoco tendría por qué. Lo importante
es que sea buena, repito la palabra: buena. Aunque no venda. Muy pocos
escritores podrán vivir del fruto de su mente y no todos los que lo logren será
por sus méritos literarios. Son muchos los factores que inciden para que un
libro sea un éxito, y con la atomización del mercado editorial cada vez es más
difícil sobresalir y vender lo suficiente. Pero esta realidad no es óbice para
dejar de esforzarnos si tenemos alma de escritor. Es responsabilidad de quien
escribe imaginar que sus lectores van a ser los eruditos más exigentes, capaces
de detectar sus fallos y pedirle cuentas. Nuestra responsabilidad es enorme por
el peso que adquiere la palabra publicada: si escribimos osea, ves a por agua o se los
dije, por poner tres ejemplos de errores de bulto, quien lo lea, si no
tiene la cultura necesaria, lo dará por bueno y lo repetirá. Y si la tiene, nos
despreciará como unos ignorantes que jamás debieron atreverse a publicar.
Los libros se consideran el vehículo del saber desde hace
siglos. Son incontables las citas que recomiendan su lectura para abrir la
mente. Cuando las leo en grupos de las redes sociales o en blogs que tienen
faltas de ortografía hasta en el título, no sé si me da más pena que risa. La
ignorancia siempre ha sido muy atrevida.
Los escritores (todos los que escriben, prescindiendo del
medio donde lo hagan) han de cuidar sus textos. Tenemos un compromiso con la
sociedad, con nuestros conciudadanos. No
debemos confundirlos con nuestros errores, aunque solo nos lean por diversión.
Quien no sepa escribir sin faltas y no quiera aprender, mejor que deje la
tarea. Nos hará un buen servicio a todos. Y siempre, siempre, hay que buscar otros ojos
expertos (cuidado, no vale cualquiera) que vean lo que a nosotros se nos
escapa. Los mejores, por supuesto, son los de los correctores de estilo y
ortotipográficos con amplia experiencia: su labor es imprescindible, no me
cansaré de repetirlo. Recurriendo a su servicio, un escritor mediocre evitará
que le saquen los colores cuando menos lo espere.
A mí, como imagino que a todos los que tenemos un blog de
letras, me solicitan a menudo reseñas para novelas infumables. Hace tiempo que
he dejado de hacerlas: no reseño ni buenas ni malas novelas. Mi vaso de
paciencia se ha colmado. Sin embargo, sí ayudo en la medida de mis
posibilidades a quienes me piden opinión y creo que se lo merecen, que son
bastantes.
En lo referente a las reseñas, que quede claro: callo de
momento, pero no otorgo.
La lengua destrabada
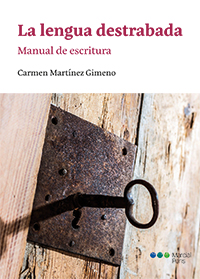 Si te interesan los asuntos de lengua y escritura, te invito a leer La lengua destrabada. Manual de escritura, publicado por Marcial Pons (Madrid, 2017). Clica en este enlace para entrar en la página de la editorial, donde encontrarás la presentación del libro y este pdf, que recoge las páginas preliminares, el índice y la introducción completa.
Si te interesan los asuntos de lengua y escritura, te invito a leer La lengua destrabada. Manual de escritura, publicado por Marcial Pons (Madrid, 2017). Clica en este enlace para entrar en la página de la editorial, donde encontrarás la presentación del libro y este pdf, que recoge las páginas preliminares, el índice y la introducción completa.
La lengua destrabada
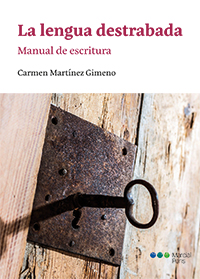 Si te interesan los asuntos de lengua y escritura, te invito a leer La lengua destrabada. Manual de escritura, publicado por Marcial Pons (Madrid, 2017). Clica en este enlace para entrar en la página de la editorial, donde encontrarás la presentación del libro y este pdf, que recoge las páginas preliminares, el índice y la introducción completa.
Si te interesan los asuntos de lengua y escritura, te invito a leer La lengua destrabada. Manual de escritura, publicado por Marcial Pons (Madrid, 2017). Clica en este enlace para entrar en la página de la editorial, donde encontrarás la presentación del libro y este pdf, que recoge las páginas preliminares, el índice y la introducción completa. 














